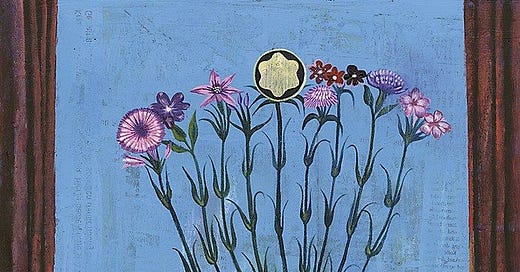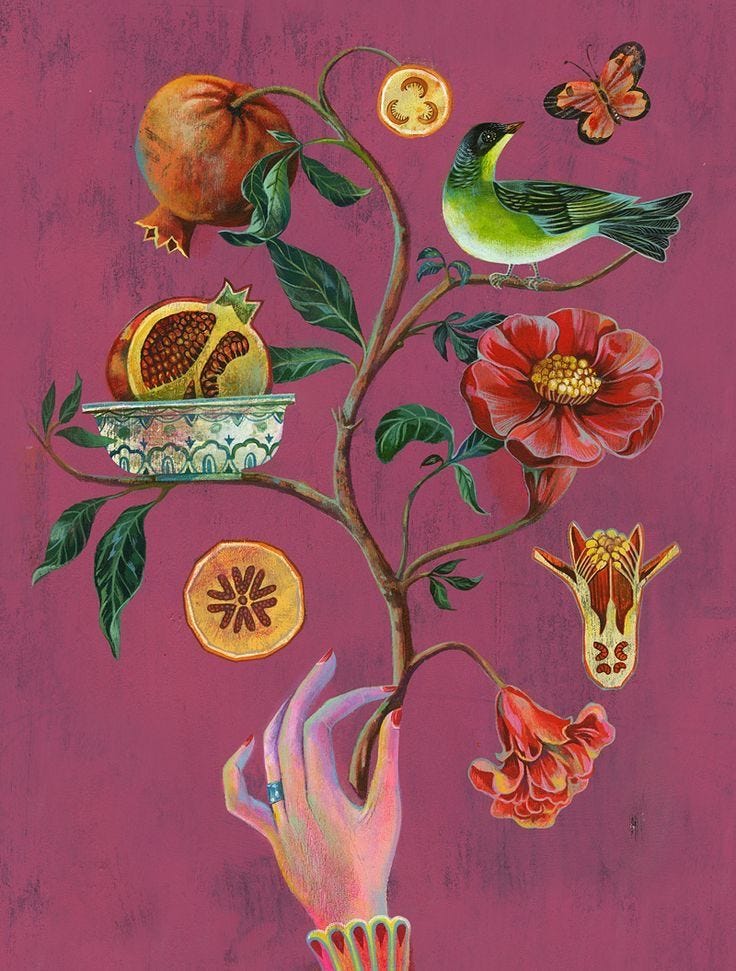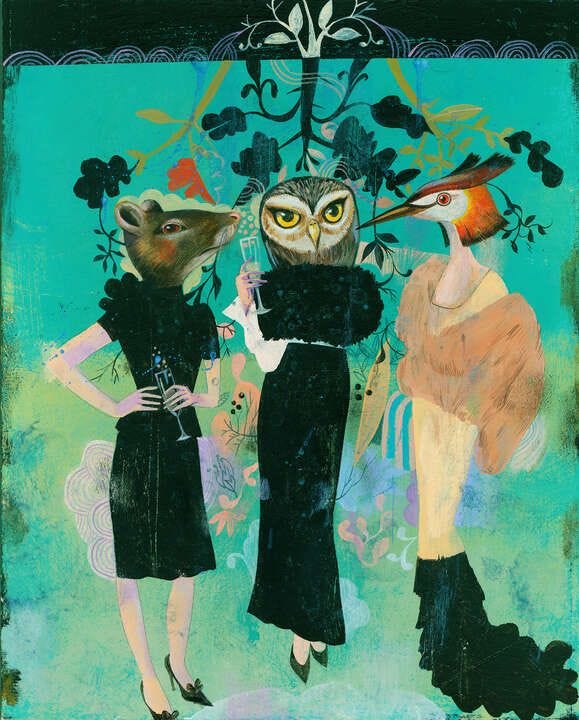La narrativa secreta de nuestra vida
Encuentra tus relatos perdidos a través de la escritura
Comencé a escribir cuando era muy pequeña. Siempre me fascinaron los signos sobre las páginas y mi madre, que era profesora, me enseñó a dibujarlos como si fueran objetos de la vida cotidiana. La A era una casita, la S una serpiente y la M un par de montañas con picos helados. Tenía un mundo interior expansivo, lleno de imágenes, y la escritura llegó para darle una primera forma a todo aquello que no sabía cómo expresar. Tuve suerte de que mi madre supiera leer esa necesidad que yo aún desconocía. Me estaba dando la posibilidad de registrar mis ideas y dar sentido al mundo que me rodeaba. No tardé en tener diarios secretos, en escribir cartas, en leer apasionadamente los libros que llegaban hasta mí solo para desear emularlos, reescribirlos, desde mi propia perspectiva.
En un libro muy hermoso sobre la práctica analítica que se llama La nostalgia de la memoria, Aldo Carotenuto —un analista italiano sensible como pocos— escribe que las personas que anotamos los sueños, llevamos un diario o escribimos poesía mostramos indicios desde muy jóvenes de que nuestra condición existencial es la búsqueda de respuestas ante el sufrimiento. Hay un grito interior que nunca cede, un deseo de entender por qué sentimos tanto y tan diverso. En última instancia, esos sentimientos son los que conforman nuestra idea del yo, así que podríamos decir que encontrar una respuesta ante el sufrimiento es lo mismo que encontrar una respuesta a la pregunta más humana que existe: ¿quién soy? Queremos sumergirnos en las emociones para darles una forma conocida, porque así podemos convertirlas en objetos y seguir diciendo «yo soy» a través de ellas. Decimos: yo soy sensible, yo soy alegre, yo soy intensa, dramática, empática, enojona, soñadora… en un intento de definir quiénes somos. Ojalá las casitas, serpientes y montañas nos sirvieran para reflejar eso tan profundo que somos, como lo hicieron la primera vez, pero la verdad es que no alcanza. El intento de decir dura toda la vida. Es una pulsión, un instinto de supervivencia: el lenguaje apacigua el desborde y lo ordena como puede. Y hay que reconocer que algunas veces lo hace de una forma bellísima, pues todas las artes reflejan de una manera universal algo que primero fue íntimamente experimentado como una emoción.
Por eso puedo decir que la escritura ha salvado mi vida una y otra vez. Tal vez no se lanzó a mi rescate cuando estuve a punto de morir atropellada, pero ha estado a mi lado tanto en la belleza como en la enfermedad, como un matrimonio bien llevado. Con la escritura he descubierto que puedo experimentar el presente de una forma mucho más profunda que solamente estando en él. Me lo imagino como si pudiera añadirle nuevos ingredientes al pan de la vida —en lugar de aceitunas y sésamo, le pongo metáforas y puntos de giro— que lo hacen más sabroso. Gracias a esta visión narrativa de la realidad y de la identidad, cualquier gesto cotidiano que pudiera parecer repetitivo e intrascendente, revela sus aspectos simbólicos y toma su lugar en el gran tejido de mi historia personal. Esto incluye las crisis: momentos de intensos sufrimiento que, observados desde una óptica de cuento, son tan necesarios como todos los demás.
En este capítulo del Río bajo el Río vamos a explorar juntas de qué va eso de la «identidad narrativa» y cómo utilizar la escritura para indagar en ella puede ayudarnos a flexibilizar las historias que nos contamos sobre quiénes somos, comprendernos mejor a nosotras mismas y a las demás, sanar viejas heridas y en última instancia, como siempre, construir una vida más significativa.
¿Vienes?
De qué vamos a hablar hoy
1. La identidad como narración
2. La máscara como personaje principal
3. La crisis como punto de giro en tu narrativa secreta
4. En busca de los relatos en sombra: Invitación a la práctica
La identidad como narración
Gran parte de mi trabajo como investigadora y como escritora ha girado en torno a la idea de que la identidad humana es, por definición, narrativa. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que esa entidad que decimos «yo» —una entidad problemática la mires por donde la mires, pues nunca sabremos bien dónde comienza o termina— está formada por una serie de relatos cronológicos que nos permiten pensarnos como personas completas. Estos relatos forman una historia personal con un inicio (el día que nacimos), un recorrido dividido en etapas (nuestra infancia, adolescencia, primera adultez, madurez, vejez) y por último, un cierre (el día de nuestra muerte).
Quizá parezca una obviedad para una mente sana, pero mantener un orden cronológico en el relato de nuestra vida es lo que nos permite sentir que existe un yo coherente, con un pasado, un presente y un futuro. En suma: una persona temporal en el mundo. En algunas patologías psíquicas, la capacidad de pensarse como un yo ordenado está ausente, lo que causa un enorme sufrimiento a la persona que la padece y a sus familiares. Nuestra mente es, por defecto, narrativa. Por eso nuestrxs ancestrxs se esforzaron por dar un sentido a su propia existencia y a la del mundo que los rodeaba a través de los mitos de origen. Orden cronológico, coherencia y sentido son tres características que estructuran todas las narraciones, incluyendo el relato interno que nos contamos a nosotras mismas.
Si analizamos casi cualquier cuento de hadas o película, encontraremos que siguen un esquema básico: un héroe o heroína recibe una misión y debe abandonar todo lo conocido para cumplirla. Atraviesa miles de obstáculos, cae y se levanta, hasta que finalmente —y con ayuda de otros personajes— cumple su cometido. Finalmente regresa al hogar, solo que transformadx. Este esquema básico nos suena de la primaria, ¿verdad? Todas las historias tienen un inicio, un nudo y un desenlace: un orden. Lo que le pasa a esta heroína es el resultado de las decisiones y acciones pasadas y definirá el curso de lo que vendrá a continuación, creando coherencia. El llamado a salir del lugar seguro tiene un fin mayor, un propósito: evolucionar, madurar, es decir, encontrar un sentido para la propia vida.
Se ha criticado, y con razón, que el modelo del héroe se nos ha quedado pequeño. La vida psíquica es más compleja de lo que parece proponer este viaje mítico. Nos decimos: sí, hay un viaje, nacemos al mundo, lo recorremos, y aprendizaje tras aprendizaje nos volvemos —con suerte— más sabias. Pero al mismo tiempo sabemos que ningún modelo puede dar cuenta de la realidad en toda su complejidad, y menos aún ser tan lineal. Narrar una historia es un acto de decisión: elegimos unas partes por sobre otras con el objetivo de que la coherencia siga funcionando. Queremos que el viaje progrese. Elegimos ver al héroe o la heroína luchando contra el dragón, pero tal vez desechamos la noche en vela añorando su antiguo hogar, o el día que se hunde en la enfermedad, o la tarde en la que se equivoca leyendo las señales y termina acosando a una princesa en un bar.
Hablo en el lenguaje de los cuentos, pero llevemos este mismo esquema a nuestras vidas reales: cualquiera de nosotras puede inventar un relato identitario perfecto que vaya desde el día de su nacimiento hasta la fecha presente sin mácula. Yo nací, yo crecí, yo logré, yo hice. Podemos borrar las partes del relato que nos convienen, por ejemplo el día que llamaste borracha a tu ex y le dijiste cualquier cosa de la que hoy te sigues avergonzando. El día que robaste. El día que elegiste no ver para evitar meterte en un lío. El día que criticaste, insultaste, lastimaste… La heroína, el héroe, no eran tan perfectos al fin y al cabo. Y esos relatos imperfectos, y muchos otros que también forman parte del gran compendio de tu vida, van deslizándose poco a poco hasta el mundo de las sombras. Pero no desaparecen.
La máscara como personaje principal
Detengámonos un momento para mirar más de cerca nuestro personaje principal. En una cultura como la nuestra, extrovertida y orientada al logro, la mayoría de nosotres estamos sobreidentificadxs con lo que C.G. Jung denominó la persona o la máscara, es decir, los diversos roles sociales que actuamos inconscientemente para relacionarnos con el mundo exterior. El rol de escritora, madre, esposa, influencer, ejecutiva, jardinera, monja, hija, vecina, y cualquier otro que nos aporte una identidad social, forma parte de la máscara. Hoy día la máscara de la mayoría de las personas está volviéndose inauditamente grande, amplificada por el onanismo de las redes sociales. La encontramos también en el doctor a quien siguen llamándole así fuera de su contexto de trabajo y en general en cualquier persona pública, quien vive en su personaje incluso aunque corra el peligro de perderse en él.
El riesgo de vivir en ese relato principal identificado con la máscara es que dejamos de lado nuestro verdadero yo. Como escribió Jung:
La persona es un sistema complicado de relaciones entre la conciencia individual y la sociedad, una especie de máscara diseñada, por un lado, para causar una impresión definida en los demás y, por el otro, para ocultar la verdadera naturaleza del individuo.
Carl Gustav Jung, OC Vol. 7: Dos ensayos sobre psicología analítica
Jung pensaba que nunca llegaríamos a ser quienes realmente somos por medio de los logros externos. Al contrario, sobreidentificarse con el rol exitoso de la profesión o de la esposa o la madre perfecta tiene un alto costo, pues puede convertirse en un obstáculo tremendo en el camino de la individuación.
Escribía Jung: «El mundo preguntará quién eres, y si no lo sabes, te lo dirá». Ese es el carácter de la máscara: ser meros altavoces de los discursos colectivos. Nada auténtico hay en la máscara, que nace de la imitación. Si tienes redes sociales, te invito a observar cómo la máscara se ha apoderado de tantas personas, hasta el punto de que no hacen sino repetir una y otra vez las mismas ideas que apoyan los grandes paradigmas de nuestro tiempo (el hipercapitalismo, el individualismo, la destrucción de la naturaleza, la explotación de la salud…) creyendo erróneamente que se están encontrando a sí mismas.
Me viene a la mente un recuerdo. Acababa de llegar a México por segunda vez después de pasar un viaje terrible de 18 horas en avión con fiebre. El covid todavía no se había convertido en una pandemia, así que nunca sospeché de que se tratara de nada más que una simple gripe. Sin embargo, me tumbó como nunca me había tumbado ninguna otra enfermedad. Estuve días en cama, desorientada y sola. Cuando empecé a recuperarme sentí un inmenso vacío en mi interior. Como no podía trabajar, no sabía qué más podía hacer. Había olvidado qué hacía cuando no era mi versión entusiasmada que creaba sin parar. Me asusté un poco, si soy honesta. El rol social que más cómodo me queda a menudo se apodera del resto de mi vida, así que tengo que estar muy atenta para ponerle freno y recordar que soy mucho más que eso.
Te pregunto: ¿con qué rol social te sientes identificada? ¿Qué pasaría si de un día para otro ese rol desapareciera? ¿Quién nacería de sus ruinas a continuación?
La crisis como punto de giro en tu narrativa secreta
Nos preguntábamos: ¿a dónde van a parar esos relatos perdidos, fragmentos de identidad que no encajan con el relato dominante del yo. Volvamos a Carotenuto:
«Desde un punto de vista más general, comprender [al paciente] quiere decir entender que en los síntomas, las fobias, en las obsesiones y en definitiva en toda patología, se esconde una narrativa individual que se extravió en el sufrimiento y que reclama ser reconocida, escuchada y devuelta a su sentido». La nostalgia de la memoria, Aldo Carotenuto
Quizá las palabras «paciente» o «patología» no nos hagan sentido de forma particular, pero no olvidemos que este libro hermoso que escribió trata primordialmente sobre la profesión del analista. Si Jesucristo hubiera conocido a Freud o a Jung, seguramente hubiera dicho que quien esté libre de neurosis tire la primera piedra. ¿Quién no reconoce en sí mismx un síntoma, una fobia, una obsesión que no puede llegar a explicar por completo? Tendemos a patologizar todo lo que sale de los estándares ideales de salud y perfección porque nos asusta dejar entrar lo ominoso a nuestras vidas, y así renunciamos a la posibilidad de recibir un nuevo mensaje de nuestro mundo interior. La heroína comete errores pero también sufre. Le toca sufrir. No se puede evitar el sufrimiento.
Me gusta imaginar las crisis, los momentos de dolor y sufrimiento, como puntos de giro dentro de nuestra narrativa personal. Un punto de giro es un accidente o evento que cambia la trayectoria de un cuento, como cuando Caperucita sale al bosque y de pronto se encuentra con el lobo. La pregunta que me hago es: ¿podemos aceptar los puntos de giro —las rupturas, accidentes, enfermedades, pérdidas— como parte de una estructura narrativa que los necesita para seguir hacia delante? ¿Podemos amar el dolor? ¿Podemos apreciar el sufrimiento?
No digo esto porque me guste sufrir; como lxs demás, también yo trato de huir cuando se presenta un temblor que podría dejar mi vida en ruinas. Tampoco estoy segura de que el dolor exista para hacernos aprender algo elevado, como si naciéramos destinados a vivirlo. Lo que sí creo es que un síntoma, fobia, dolor, crisis, etc, puede ser vista de forma literal o yendo un poco más allá: como un elemento crucial del relato de quienes somos. De hecho, puede volverse, con el tiempo, en un elemento fundacional que le dé sentido a nuestra vida.
Desde que encontré la entrevista que Patricia de Souza le hizo a Leonora carrington antes de morir, no he dejado de pensar en la manera en la que la artista había logrado integrar una experiencia traumática, una enorme «crisis», en su relato principal. Había sido encerrada en un manicomio por su padre, después de haber visto lo peor de la guerra en España y de haber sido secuestrada y violada por un grupo de oficiales antes de ser abandonada en el Retiro en Madrid. Fue una experiencia de seis meses, sin embargo al final de su vida, ella la rescata como un hito clave en su narrativa interior.
¿Quién es Leonora Carrington?
Responde tocándose la nariz. Es delgadísima, sus cabellos son oscuros y la piel casi transparente; los ojos claros, húmedos y densos.
Pues soy una mujer que se escapó del manicomio cuando era joven. Mi padre me internó a la fuerza luego de la separación con Max Ernst, con quien vivía en una casa en el sur de Francia. Estaba loca por él, aunque solo tenía veinte años y él estaba casado. Huimos del gobierno de Vichy, formamos parte de la juventud antifascista (ahí sí que quemé etapas) y me encerraron en Santander. Ahí he escrito muchas cosas, mi diario, sobre todo. Ahí escribí de todo, ordenando lo que vivía; era una máquina de imágenes, estaba realmente loca. Fue duro, sí, el encierro y la experiencia con los medicamentos, pude haberla escrito y no lo hice, preferí olvidarla.
Descolonizando a Juana, Patricia de Souza
Entonces, ¿cómo traemos algunos de esos relatos perdidos a la luz, para integrarlos al relato principal y ampliar nuestra narrativa íntima?
En busca de los relatos en sombra: invitación a la práctica
Tendemos a contar nuestra historia desde una única perspectiva. Puede incluso suceder que esa perspectiva no sea la del logro y el éxito, sino la contraria: la historia de la herida. La finalidad de esta invitación a la práctica no es movernos del relato blanco al negro o viceversa, sino la de encontrar una manera de hacer tejido entre la historia principal —nuestro relato al mundo— y los relatos sumergidos que solo atisbamos a ver cuando le damos voz al cuerpo. Por eso quiero proponer que esta práctica sea de «escritura inspirada», una técnica que poco a poco voy elaborando para integrar los lenguajes del inconsciente al lenguaje racional en el que estamos acostumbradas a comunicarnos, y que principalmente tiene que ver con escribir desde otros lugares que no sean solo la cabeza.
Al reescribir nuestra historia personal desde la escritura inspirada vamos a cambiar de perspectiva. ¿Quién serías hoy si fuera un dolor quien te narrase? ¿Y si fuera la cicatriz que todavía permanece en tu espalda? ¿Y si fueras tu cuerpo dormido? ¿O tu estómago?
Te propongo que hagas una lista de «lugares» desde los que te gustaría contar una historia más completa de tu identidad. Por ejemplo:
- Un sueño que dejó un rastro permanente
- Una equivocación
- Una ruptura
- Un cambio inesperado de rumbo
- Un órgano de tu cuerpo
- Un síntoma, herida o cicatriz física
- Una fobia
- Un anhelo que se llegó a cumplir
Puedes añadir a esta lista nuevos puntos de vista (tu ventana, las 3am, el jabón de tu ducha…) y después escribir, para cada uno de ellos, una historia breve que empiece así: «Desde esta herida en el hombro, yo, (tu nombre) soy…».
Después quizá quieras empezar a vivir con la conciencia de estos relatos no dominantes dentro de tu vida.
Para compartir en comentarios:
- ¿Desde qué nuevo punto de vista te ha gustado más narrarte? ¿Y desde cuál te ha resultado difícil?
- ¿Qué partes de tu narrativa secreta han salido a la luz a través de este ejercicio?
- ¿De qué manera tu cotidiano puede ampliarse gracias a integrar contenido inconsciente en tu conciencia?
¿Sobre qué te gustaría que profundizara en próximos ensayos?
Estos ensayos están vivos porque los escribo para vosotras y con vosotras. Por eso, me encantaría saber qué temáticas os interesan o qué preguntas sobre autoconocimiento, escritura, psicología junguiana, lenguajes simbólicos o mundo interior os gustaría que respondiera en próximos ensayos. Puedes dejar tu pregunta aquí:
Me llamo Marina y soy humana. Escribo sobre crear una vida significativa y preciosa a través del contacto con los lenguajes simbólicos, las plantas, los sueños y sobre todo la escritura. Esto que estás leyendo es mi autobiografía interior en construcción. Soy autora de varios libros, el más reciente, Estudio de aves en vuelo. Puedes ver mis cursos de autoconocimiento y escritura para hacer alma en esta página.